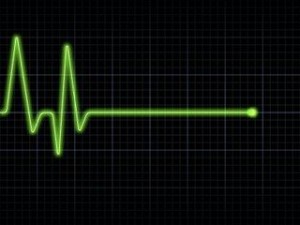 Siempre he defendido que los programas del corazón, los reality shows y demás entretenimiento de dudoso gusto, son una muy útil herramienta para quienes durante un rato buscan entretenerse con cuestiones absolutamente irrelevantes, sin necesidad de pensar o de recordar lo que pasaba en episodios anteriores, donde el conflicto está creado por los mismos que lo cuentan y los personajes protagonistas son los únicos que se toman en serio. Hay mucha gente que no lo comparte, otros que ni siquiera lo entienden y quienes defienden fervientemente y no exentos de cierta razón, que se pueden hacer muchas cosas en ese tiempo igualmente irrelevantes, pero mucho más edificantes. Es posible, pero hay veces en las que realmente sienta tan bien sentarse delante de la tele a ver a algunas pandillas tomarse en serio o simplemente entretener.
Siempre he defendido que los programas del corazón, los reality shows y demás entretenimiento de dudoso gusto, son una muy útil herramienta para quienes durante un rato buscan entretenerse con cuestiones absolutamente irrelevantes, sin necesidad de pensar o de recordar lo que pasaba en episodios anteriores, donde el conflicto está creado por los mismos que lo cuentan y los personajes protagonistas son los únicos que se toman en serio. Hay mucha gente que no lo comparte, otros que ni siquiera lo entienden y quienes defienden fervientemente y no exentos de cierta razón, que se pueden hacer muchas cosas en ese tiempo igualmente irrelevantes, pero mucho más edificantes. Es posible, pero hay veces en las que realmente sienta tan bien sentarse delante de la tele a ver a algunas pandillas tomarse en serio o simplemente entretener.
Hoy lo he vivido en mi propia experiencia, lo que siempre he defendido basándome en una teoría experimentada ocasionalmente, pero nunca como hoy: once de la mañana, mi hora habitual de redesayunar (para los que no lo sepan, desarrollo mis actividades laborales desde casa, de manera que a primera hora de la mañana tomo solo un café para despertarme y luego, después de organizar lo más urgente de la jornada, es cuando me dedico a la comida más importante del día). Pese a que hay informativos y documentales muy instructivos a estas horas, a mí lo que me gusta es ser target típico de la franja y zapear entre El programa de Ana Rosa, Espejo Público y Las mañanas de La 1, que a estas horas, especialmente los dos primeros, se dedican al corazón y los realities. Quince minutos diarios de encefalograma plano y a seguir trabajando.
Hoy es uno de esos días en los que el exceso de cosas por hacer me tiene tensa, agobiada y con esa sensación de que se acumulan las obligaciones, que todo el mundo depende de una y que encima ese mundo se confabula para no dejarte trabajar, es uno de esos días en los que cierras los ojos y ves pasar todos los temas pendientes como estrellas fugaces incapaces de aprehender y es entonces cuando cierras la puerta del despacho y dices, me merezco un rato de paz, voy a desayunar y ver la tele un rato. Y allí que vas, esperando encontrarte con la última separación de la Esteban, con la luna de miel de la Duquesa de Alba o la confirmación de que Paquirrín dará las campanadas en fin de año, noticiones que, unidos a unas buenas tostadas, te dejan como nueva, con el cerebro descansado y listo para volver a empezar.
Pero en su lugar, hoy tocaban tristes noticias: padres que matan a sus hijos, padres que pierden a los suyos en manos de desgraciados sin escrúpulos y periodistas contando los detalles con tanta crudeza que la tostada decide no bajar, la cabeza te da vueltas y las ganas de vomitar te recuerdan la última vez que bebiste de más con quince años. Y lo peor es que no es culpa de la televisión, que solo retrataba la realidad con mayor o menor acierto, sino de la cantidad de desgraciados hijos de puta que hay por las calles y que no tienen el más mínimo respeto por la vida de los demás.
Sinceramente, nunca pensé que diría algo así, pero hoy he echado de menos a Belén Esteban.




























Mira, la prueba de que, finalmente, el espectador es dueño de sus actos… Frente a tantos preocupados por decidir lo que es bueno para ti en nombre de su superiordad moral (e intelectual).
(Siempre hay una excusa para justificar el poder sobre los demás: si quieren parar las descargas, te hablan de pederastas y pornógrafos, si quieren controlar las noticias y el contenido editorial de la televisión, te hablan de los niños…)